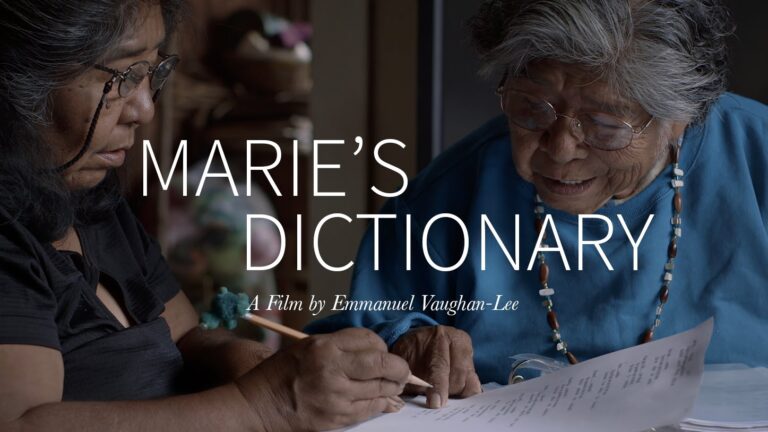El confinamiento aparejado a la extensión del virus Covid-19 ha traído asociada una pregunta que pocas personas se habían preguntado alguna vez: ¿ahora qué hago con mis hijos? La población infantil y juvenil ha sido, quizás, el segmento más perjudicado por las medidas coercitivas adoptadas por el gobierno español si nos guiamos únicamente por el recurso a la posibilidad o no de hacer uso de una libertad de movimientos limitada.
Encerrados en sus casas, como la inmensa mayoría de habitantes del país, los niños, dicen, han perdido sus oportunidades de socialización y estimulación, sobre todo en edades tempranas, que podrían afectar a su ulterior desarrollo como un ser humano pleno tanto en el plano emotivo-afectivo como en el aspecto físico. La reivindicación por una parte de la sociedad era clara: los niños deben salir a la calle. La pregunta es, por tanto, ¿a qué calle?
Resulta interesante observar la reclamación del espacio público para los niños y los adolescentes. Parece incluso que, con tal reivindicación, se defienda el tan cacareado derecho a la ciudad para todos sus habitantes; una excelente frase discursiva en los estudios urbanos sin ningún tipo de fundamento empírico o reflejo en la realidad.
Escribo estas líneas mientras investigo, no podía ser de otra forma, acerca del ordenamiento urbano de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es triste decirlo, sí, pero la adaptación hecha en 2012 del Plan General de Ordenación del año 2000 excluye sistemáticamente a niños y adolescentes. ¿Qué tipo de ciudad construimos entre todos -agentes e instituciones- si las únicas referencias a los colectivos más jóvenes, esto es, la infancia y la adolescencia, se producen en contextos demográficos o para señalar la existencia o no de infraestructuras escolares? ¿Puede una ciudad ordenar y planificar todo su desarrollo futuro sin mencionar ni siquiera una vez la palabra “infancia” en las primeras 500 páginas de la Memoria del PGO 2012?
No es de extrañar, por tanto, que se reivindique el espacio público para ciertos grupos de edad ya que, es evidente, éstos han sido excluidos sistemáticamente del espacio urbano. Pero, quizás, no han sido excluidos únicamente por parte de los agentes e instituciones que elaboran los Planes de Ordenación -que, por otra parte, en realidad, somos todos los residentes en una ciudad-, sino por una sociedad que a lo largo de sus procesos producción, reproducción y consumo está orientado desde y por una concepción adultocéntrica del espacio que peca, como no podía ser de otra manera, de una visión mercantilista del espacio destinada a aumentar la posibilidad de acumulación del capital.
La re-introducción de las cohortes más jóvenes en el espacio público puede entenderse así como necesaria o, incluso, por qué no, justa. Sin embargo, también cabría preguntarse por esas otras trabas no tan ligadas a la construcción y a la producción social del espacio que durante todos estos años han imposibilitado, más allá de la concepción adultocéntrica del espacio, el retorno de niños y adolescentes a nuestras calles. Un primer factor podría ser la categorización social de la infancia como un período de alta indefensión frente a los peligros de la vida urbana.
Niños tratados como seres humanos incapaces, siquiera, de transitar las calles de su barrio en soledad, niños educados en la coerción y la reducción sistemática de movimientos. Unos niños que parecen transitar el espacio público como los individuos que describe Marc Augè al conceptualizar sus no-lugares: seres humano en tránsito -de casa al colegio, del colegio a las actividades extraescolares y de vuelta a casa- incapaces de desarrollar vínculos intersubjetivos, historias e identidades sociales a partir de su relación e imbricación con el espacio. Niños sometidos a un control disciplinario corporal estricto en espacios cerrados bajo la monitorización siempre de adultos dibujándose así los colegios y demás espacios comunes de la socialización infantil con un trasfondo de ternuras como un espacio lleno de reminiscencias a la biopolítica y al panóptico de Foucault capaces de imponer cualquier tipo de conducta a una población dada.
Si esta era la ciudad en la que ya habitaban y transitaban niños y adolescentes, ¿cómo será el espacio urbano que les espere a partir del lunes 27 de abril? Un espacio todavía más adultocéntrico, aún más restringido a ellos.
El espacio público, el espacio de la interacción social, ahora más que nunca se ha convertido en un espacio proxémico. Las calles son un lugar en los que la interacción física está vedada y en el que la relación dialógica pasa por el mantenimiento de distancias de seguridad biopolítica. Unas relaciones distales obligatorias, coercitivas, basadas en el miedo al contagio de una enfermedad a causa de cualquier persona con la que, hasta ayer, era posible compartir el espacio público. Una ciudad que desconfía, monitoriza y sanciona legal y moralmente a todo aquel incapaz de mantener esta nueva distancia social.
En términos antropológicos, gracias a la obra de Margaret Mead (Pureza y peligro, 1966), podríamos hablar de una nueva reformulación de los conceptos “pureza” y “peligro”, “contaminación” y “tabú”, en las sociedades occidentales a raíz de la extensión del Covid-19 y la subsiguiente situación de confinamiento coercitivo. Lo más interesante de estos conceptos es su potencial para re-organizar a los colectivos humanos en función de su adscripción a uno u otro elemento.
De forma extremadamente sencilla podría decirse que una persona sana, esto es, no contagiada es el epítome de la “pureza”, noción que podría extrapolarse a su hábitat, su hogar. Todo aquello que resida fuera de la categoría de “pureza” se convierte, directamente, en un “peligro”. Pero, lo más interesante, es que, normalmente, en análisis antropológicos similares los peligros solían estar, en cierto modo, delimitados, acotados. ¿Cómo puede un individuo delimitar, acotar o simple saber si cualquier otra persona puede ser considerada como no contagiada? Sencillamente, no puede. De esta forma, cualquier persona previamente considerada pura, esto es, apta para cualquier forma de interacción social, adquiere una nueva definición, una nueva clasificación en la ontología social que gobierna nuestra vida cotidiana.
Las ontologías sociales, las clasificaciones sociales de las personas en función de rasgos más o menos arbitrarios, son mantenidas por un conjunto de reglas que estipulan y regulan los contenidos de la acción social. Son las convenciones sociales que definen el decurso de la vida cotidiana las que indican que acudir al supermercado sin mascarilla es impuro y que saludar efusivamente a un pariente o un amigo íntimo es un tabú que no se puede quebrantar.
En beneficio del mantenimiento de la pureza sería lógico, bajo las convenciones citadas de la acción, evitar el contacto con los impuros y con aquellos que violan la existencia de tabués. La segregación física y social, por repetición, podría transformarse en consuetudine e instalarse entre nosotros sin que sepamos bien cómo explicarla.
Ante tal situación, cabe recordar que los niños, durante el proceso de enculturación a lo largo de su ontogenia, in-corporan significados e interpretaciones trabajadas socio-cultural e históricamente a partir de relaciones dialógicas con sus congéneres. El universo de significados que da sentido al mundo en el que se desarrollan las acciones sociales de los niños se construye a partir de la apropiación repetida de patrones de acciones.
¿Los niños son capaces de segregar espacial y socialmente aunque no se se les enseñe específicamente a ello o se trata de una exageración?
La extensa bibliografía respecto a la asunción por parte de niños de categorías y etiquetas raciales y/o étnicas así lo indican, haciendo hincapié en que los niños “aprende(n) las relaciones que los agentes de su entorno mantienen con sus otros” (Ramírez Goicochea, 2013:246). Todo nuestro repertorio de acciones corporales -gestos, miradas, entonaciones, distancias sociales, …- en el espacio público condicionadas por las nuevas condiciones de “pureza” y “peligro” es transmitido y aprendido en cierto modo insconcientemente y es enraizado, in-corporado, al desarrollo de la vida cotidiana de los niños.
Dejar salir a la calle a los niños, como acto de buena voluntad, no es un gesto que invita a pensar en una vuelta a la normalidad (¿qué normalidad?). El regreso de los niños a estas calles en las que vuelven a regir la pureza y el peligro es una invitación formal al aprendizaje de la categorización y diferenciación social entre ellos y nosotros, a la segregación física y moral y a la generación de nuevos miedos y nuevos odios.
Aun teniendo en cuenta la gran plasticidad de los cerebros infantiles y las evoluciones que, a lo largo de la ontogenia, pueden sufrir las etiquetas y categorías con las que las personas clasificamos y organizamos nuestras vidas en ontologías sociales, una sociedad en período de cambio no puede permitirse el lujo de educar a las futuras generaciones a partir de una noción de segregación consuetudinaria.