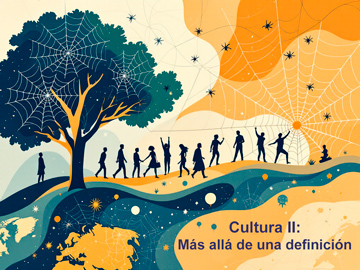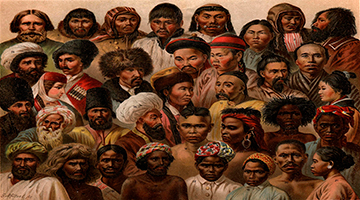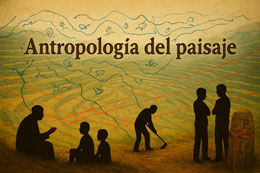Definir la “cultura” nunca ha sido una tarea fácil. Quizás es uno de los términos más usados y, a la vez, más complejos y polémicos de la antropología. Desde los inicios de la disciplina se han propuesto muchas definiciones, pero, hoy en día, preferimos pensar la cultura no tanto como un objeto fijo, estático, sino como una herramienta para pensar y habitar el mundo.
En otras palabras: hablar de qué es la cultura en antropología supone abrir un debate vivo. En este texto te invito a conocer cinco autores clave del siglo XX —Clifford Geertz, Mary Douglas, Pierre Bourdieu, Franz Boas y Margaret Mead— cuyas interpretaciones teóricas que nos invitan a repensar la cultura como interpretación, clasificación, práctica encarnada y experiencia situada.
Lecturas para profundizar en el concepto de “cultura”:
Díaz de Rada, Ángel
2012 Cultura, antropología y otras tonterías. Trotta
Kuper, Adam
2001 Cultura. La versión de los antropólogos. Paidós Básica
Clifford Geertz: la cultura como texto
Clifford Geertz fue uno de los antropólogos más influyentes del siglo XX. Influenciado por la hermenéutica, propuso que la cultura es un sistema simbólico compartido que se manifiesta en acciones, discursos y rituales . En La interpretación de las culturas, Geertz (1973) subraya que “La cultura no es un poder, algo a lo que se pueda recurrir para explicar la conducta; es un contexto, algo dentro de lo cual se puede describir la conducta de manera inteligible” (p.17).
Para Geertz, los seres humanos estamos suspendidos en “telarañas de significados” que nosotras mismas hemos tejido (1973, p. 5). La metáfora de la telaraña nos invita a dejar de lado las acciones sociales como meros actos materiales para pasar a ubicarlos en el centro de entramados simbólicos concretos. Cada práctica humana solo adquiere sentido completo en el contexto social donde se produce. ¿No has escuchado nunca a una antropóloga afirmar que “todo depende del contexto”?
En el transporte público, en una plaza, en un bar,… en algún momento de nuestra vida todas hemos malinterpretado un guiño, una mirada. La antropología necesita ir más allá de la descripción de las prácticas sociales e intentar interpretar y reconstruir los sentidos que cada persona le atribuye en un proceso que Geertz definió como descripción densa.
En su famoso trabajo sobre las peleas de gallo en Bali, Geertz mostró que lo que en apariencia parecía un mero entretenimiento o quizás un ritual, en realidad escondía una dramatización simbólica de las jerarquías y tensiones sociales ligadas a las identidades masculinas. La cultura es vista, entonces, casi como un libro, un texto: no se limita a conductas visibles, a aquello que está escrito y que todos pueden leer/observar, sino que precisa de una interpretación desde dentro para acercarnos a sus posibles significados.
Su propuesta, sin embargo, puede ser criticada: al enfatizar el análisis simbólico es posible dejar de lado los aspectos materiales o las relaciones de poder en las que se insertan esas telarañas de significados. A pesar de ello, el trabajo de Geertz sigue siendo fundamental al desplazar una parte de nuestro trabajo desde la observación a la interpretación.
Mary Douglas: la cultura como sistema clasificatorio
Si Geertz veía la cultura como un texto, Mary Douglas centra su atención en las reglas que definen y permiten la construcción textual. En Pureza y peligro (1966) Douglas argumenta que todas las culturas son sistemas de clasificación, distintos modos de organizar el mundo. Todas las culturas establecen límites simbólicos entre lo puro y lo impuro, lo aceptable y lo peligroso.
Poner los pies encima de la mesa, orinar en la vía pública, dormir con los zapatos… para Douglas todo aquello que en una sociedad se considera sucio, impuro o prohibido no responde a un criterio universal, sino a marcos simbólicos concretos.
“La suciedad no es algo que esté fuera de lugar; es, precisamente, algo que está en el lugar incorrecto. Es una categoría de pensamiento, no una entidad objetiva” (Douglas, 1966, p. 44).
Uno de sus ejemplos más conocidos es el tabú del cerdo en el judaísmo. Frente a interpretaciones materialistas, ecológicas o higiénico-sanitarias, Douglas centra su atención en la ambigüedad zoológica del cerdo: a pesar de ser un animal de pezuñas hendidas no es un rumiante. Dicha característica supone un desafío a las categorías empleadas por los judíos para organizar el reino animal.
Douglas concibe la cultura como un marco cognitivo que organiza el mundo en categorías y clasificaciones. Posteriormente, en Cómo piensan las instituciones (1986), extendió esta idea a las estructuras sociales: todas las instituciones sociales definen límites, ordenan cuerpos, gestos y palabras a partir de procesos de producción de significado y clasificación. La cultura, en este sentido, es una gramática simbólica que estructura el orden social.
Su enfoque ha sido criticado por cierto formalismo: las prácticas sociales parecen quedar reducidas a lógicas clasificatorias abstractas, ignorando así cómo tales clasificaciones son, en la práctica, un campo abierto de negociaciones, tensiones y luchas. En cualquier caso, su enfoque simbólico permite entender cómo el orden simbólico, las categorías culturales, ordenan y moldea la vida social
Pierre Bourdieu: cultura como habitus encarnado
Hasta ahora hemos visto cómo la cultura puede entenderse como una red de significados (Geertz) o como un orden simbólico (Douglas). Pierre Bourdieu introduce un giro radical. La cultura no se piensa ni se interpreta, se encarna en el cuerpo.
Bourdieu introdujo el concepto de habitus para referirse al conjunto de disposiciones incorporadas -maneras de hablar, comer, caminar o vestir- que actúan como una gramática invisible de la acción. El habitus no es consciente, es el resultado de una socialización prolongada que deja huellas en el cuerpo.
“El habitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles que integra todas las experiencias pasadas, funciona en cada momento como una matriz de percepciones, apreciaciones y acciones” (Bourdieu, El sentido práctico, 1980, p. 88).
La cultura, desde esta óptica, no se transmite, se encarna: aprendemos a actuar a partir de un proceso prolongado de socialización. El habitus actúa como un filtro incorporado, moldeado por variables como la clase, el género o la identidad étnico-nacional, que configuran nuestras formas de hacer, pensar y sentir.
Lo que comes, cómo hablas o, incluso, tus gustos musicales no son decisiones puramente racionales, son expresiones de un capital cultural heredado: el conjunto de conocimientos, gustos, habilidades y códigos que adquirimos -a menudo inconscientemente- en nuestro entorno familiar, educativo y social. Escuchar a The Cure o a Bad Bunny, cenar en cadenas de comida rápida o en restaurantes “étnicos” o incluso usar software libre frente a alternativas comerciales no son “elecciones libres”, sino marcadores de un capital cultura que refleja (y reproduce) nuestra posición social.
Este enfoque entender la cultura como práctica situada, como un conocimiento corporal que estructura nuestra acción casi sin darnos cuenta. La cultura deja así de ser un conjunto de normas externas a nosotras mismas para convertirse en una segunda naturaleza, un conjunto de automatismos que naturalizamos.
La teoría de Bourdieu ha sido criticada por su aparente determinismo: al mostrar cómo el habitus reproduce estructuras sociales, es posible interpretar que se niegan las capacidades agenciales de los individuos. Sin embargo, Bourdieu no pretendía justificar las desigualdades, sino explicar cómo se perpetúan en lo cotidiano relevando cómo aquello que percibimos como “natural” suele ser el resultado de condicionantes sociales incorporados.
Franz Boas y Margaret Mead: relativismo cultural y diversidad
Si Bourdieu nos habla de cómo la cultura se interioriza, Franz Boas y Margaret Mead mostraron que esa encarnación no es universal: cada sociedad lo hace a su manera. Boas se alejó radicalmente de las visiones evolucionistas del siglo XIX. Frente a la idea de que todas las culturas evolucionan según etapas lineales (salvajismo, barbarie, civilización), Boas propuso un análisis historicista y relativista: cada cultura debe entenderse en sus propios términos.
Este relativismo cultural, uno de los principios fundacionales de la antropología contemporánea, tiene una consecuencia inmediata: no existen normas universales para juzgar las costumbres de otros pueblos. Prácticas rituales caníbales, infanticidio como método de control de la población, alimentarse con insectos,… bailar al ritmo de Quevedo o hacer pogo con Sepultura, ninguna acción social puede juzgarse desde nuestros propios supuestos, sino desde los de cada grupo social concreto.
Frente a las corrientes evolucionistas y su pasión por clasificar a los pueblos escalas de “civilización” y “desarrollo”, Boas defendió la igualdad de las culturas y la necesidad de comprenderlas desde dentro.
Margaret Mead, discípula de Boas, extendió este pensamiento a la psicología y los procesos de socialización. En Adolescencia en Samoa (1928), mostró que la adolescencia no se vive en todos los lugares como una etapa de conflicto, ansiedad o rebeldía. Mead concluyó que incluso algunos procesos y desarrollos que parecen depender exclusivamente de la biología están mediados culturalmente.
En conjunto, Boas y Mead subrayan que la interiorización de la cultura no es un proceso uniforme ni universal. Si el habitus señalaba cómo lo social se inscribe en el cuerpo, para Boas y Mead esas inscripciones son múltiples, relativas y dependientes de la historia y del contexto de cada sociedad. La cultura, en este sentido, no es un molde fijo compartido por todas las personas, sino un abanico de posibilidades que se actualizan de maneras distintas en cada comunidad.
Conclusiones
En este breve repaso por algunos aspectos de las teóricas de Geertz, Douglas, Bourdieu, Boas y Mead he mostrado que todavía no existe una definición única de “cultura”. En realidad, no es algo que, como antropólogas, necesitamos. Las antropólogas no queremos fijar, de una vez por todas, los contornos de la realidad social, sino, más bien, analizarla y, la cultura, es una de las herramientas para pensarla:
Como un texto que exige interpretación (Geertz).
Como un sistema de clasificación que ordena el mundo (Douglas).
Como un habitus que habita nuestros cuerpos (Bourdieu).
Como una experiencia diversa y situada (Boas y Mead).
Hoy, más que buscar una definición única, las antropólogas centramos nuestros intereses en cómo se vive, se negocia y se transforma la cultura. En un mundo donde las fronteras entre lo “propio” y lo “ajeno” se reconfiguran constantemente, estas perspectivas nos recuerdan que la cultura no es un museo de tradiciones, sino un proceso activo de creación de significado.
Hablar de cultura es hablar de interpretación, de traducción, de comprensión radical del otro. Y también de nosotras mismas.

Bibliografía
Boas, Franz
1911. The mind of primitive man. Macmillan
Bourdieu, Pierre
1991 El sentido práctico. Siglo XXI Editores.
Douglas, Mary
2007Pureza y peligro: Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Nueva Visión Argentina.
Douglas, Mary
1996 Cómo piensan las instituciones. Alianza Editorial
Geertz, Clifford
2009 La interpretación de las culturas. Gedisa.
Mead, Margaret
1990. Adolescencia, sexo y cultura en Samoa. Paidós.