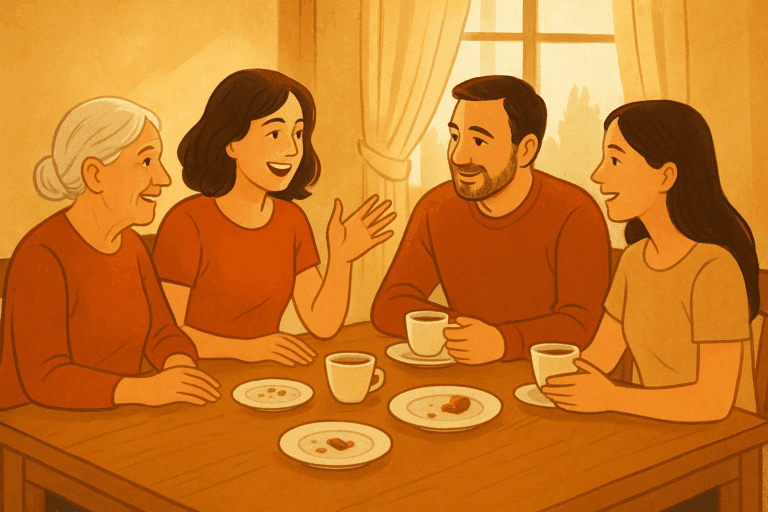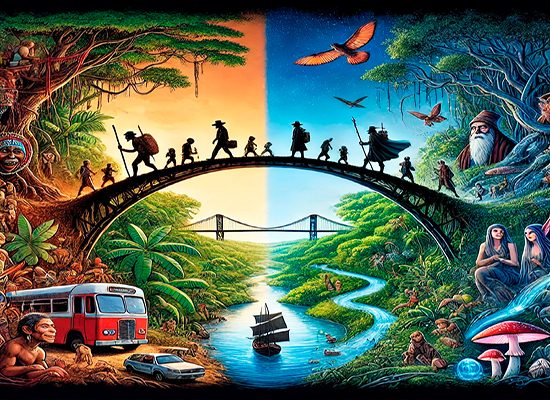En algún momento de nuestra vida a todas las antropólogas nos han hecho la gran pregunta: “¿Y eso para qué sirve?”. La respuesta más fácil de todas sería afirmar que nos dedicamos a la investigación científica o a la docencia. Sin embargo, visto que la antropología, potencialmente, analiza todas los procesos e interacciones sociales, podría afirmarse que no hay ámbito de la experiencia humana en la que una antropóloga no pueda aportar algo.
Lejos de reclamar para nuestra disciplina una autoridad que no tenemos , lo que más me gusta de la antropología es justamente lo contrario: nos obliga a trabajar acompañadas. Por nosotras mismas, como antropólogas, no somos capaces de llegar tan lejos como desearíamos. Mezclarnos, juntarnos, revolvernos, … toda forma de colaboración —con otras disciplinas, con asociaciones, con vecinas— es indispensable para que la antropología se convierta en algo más que una ciencia académica.
Ciencia ciudadana: cuando la comunidad hace ciencia
La ciencia ciudadana es una forma de investigación colaborativa en la que las personas no son solo “informantes”, sino protagonistas. Rompe con la idea de que solo los expertos pueden investigar y nos recuerda algo fundamental: todo el mundo cuenta. Vecinas, estudiantes, comerciantes, jubiladas… todas las personas tienen conocimiento valioso y pueden participar en la recogida, el análisis y la difusión del saber.
Las modalidades son tantas como contextos existen: desde la monitorización de aves en espacios urbanos hasta el seguimiento de la calidad del aire, pasando por proyectos de recuperación de archivos familiares o mapeos colectivos de espacios públicos. En antropología, la ciencia ciudadana encuentra un terreno especialmente fértil, porque nuestras herramientas —observar, escuchar, documentar, analizar— pueden compartirse fácilmente y convertirse en recursos comunitarios valiosos.
Para ilustrar los procesos de ciencia ciudadana, a continuación, te muestro un ejemplo ficticio que trabajé durante mi formación. El ejercicio consistía en diseñar un evento científico comunitario a partir de una serie de variables: formato, objetivos, audiencia, modos de participación y evaluación final. En mi respuesta planteé un taller en el que trabajar cuestiones muy ligadas a la antropología como son las memorias, las identidades y el patrimonio cultural en un ámbito socio-espacial tan concreto como es un barrio.
Ejemplo: Taller “Rescatando la memoria: el barrio, ayer, hoy y mañana”
Tema: Memorias, identidades y patrimonio cultural: documentar y comprender los cambios en el barrio.
Formato: Taller comunitario participativo de dos días.
Objetivos
Documentar el patrimonio cultural y social del barrio, recogiendo relatos, objetos y recuerdos de los vecinos.
Analizar colectivamente los cambios urbanos y su impacto en las relaciones vecinales.
Crear un archivo y una línea del tiempo colaborativa como herramienta de memoria y reflexión sobre el pasado, presente y futuro del barrio.
Audiencia
El taller está pensado para personas de todas las edades. También asociaciones vecinales y colectivos socio-culturales con presencia en el barrio.
Estrategias de participación
Antes del evento:
Campaña en redes y espacios comunitarios invitando a traer fotografías antiguas, objetos representativos y recuerdos para compartir.
Pequeñas entrevistas callejeras para invitar a quienes no suelen participar en actividades comunitarias.
Durante el evento:
Día 1 – Memoria y documentación:
Taller de entrevistas orales: aprender a recoger historias de vida.
Registro fotográfico y digital: cómo digitalizar fotos y documentos antiguos.
Mapa del barrio colaborativo: identificar lugares significativos del pasado y presente.
Día 2 – Miradas al futuro:
Línea del tiempo colectiva:
“El barrio ayer”: fotografías y recuerdos.
“El barrio hoy”: problemas, cambios y realidades actuales.
“El barrio mañana”: deseos, propuestas y preocupaciones sobre el futuro.
Mesa redonda comunitaria: debate sobre cómo preservar el patrimonio material e inmaterial en el contexto de los cambios urbanos.
Después del evento:
Creación de un archivo digital comunitario con acceso abierto.
Publicación de un documento resumen con las principales conclusiones y propuestas vecinales.
Evaluación del impacto
Número y diversidad de participantes (por edades y perfiles).
Cantidad de historias, fotos y objetos recopilados.
Grado de interacción en la línea del tiempo (comentarios, aportaciones).
Encuestas para conocer qué significó la experiencia para los asistentes y qué otras actividades desearían.
Reflexión: construir memoria, construir comunidad
Cuando la antropología se abre a la gente, deja de ser solo una ciencia para convertirse —con muchísima suerte y trabajo, claro— en una herramienta de reflexión y de cambio social. Durante los dos días de taller, las vecinas no solo aprenderían a recoger historias de vida, digitalizar documentos o mapear el barrio; también se apropian de nuestras herramientas metodológicas, las hacen suyas y las usan para contar y entender su propia realidad.
El momento más poderoso ocurre cuando nos sentamos juntas a mirar el pasado y el presente para imaginar el futuro. Entre todas construimos una línea del tiempo colectiva que conecta lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Las conversaciones sobre identidades y memorias no se quedan en la nostalgia ni en el romanticismo: se transforman en espacios de acción, donde se decide qué merece la pena conservar, qué hay que cambiar y cómo podemos organizarnos para hacerlo.
Todo el material recogido pasa a formar parte de un archivo digital comunitario, abierto y accesible, para que cualquiera pueda seguir construyendo sobre lo ya hecho. Porque la memoria, cuando se comparte, no es solo pasado: es también una herramienta para imaginar futuros más conscientes y colectivos.
El taller propuesto no se limita a preservar de una forma estática el patrimonio cultural del barrio : fomenta una reflexión crítica sobre los procesos de cambio urbano. Al convertir la memoria en un proyecto colectivo, la comunidad no solo preserva sus historias e identidades, sino que también dialoga sobre su porvenir. La combinación de técnicas científicas —documentación, archivo digital— con dinámicas participativas crea un espacio inclusivo, donde la ciencia y la experiencia cotidiana se encuentran para construir una narrativa compartida y, con ella, nuevas posibilidades de futuro.
Recuerda: la antropología no lo hace todo
En el ejercicio propuesto como ejemplo la teoría y la metodología son antropológicas, sí. Pero seamos sinceras: pero no podemos hacerlo todo. En la mayoría de los casos no tenemos los medios suficientes y tampoco podemos pensar que -por arte de magia, seamos capaces de conducir asambleas, facilitar dinámicas participativas complejas o gestionar conflictos entre personas con intereses muy distintos o incluso enfrentados.
Por eso es clave sumar otras voces y saberes: mediadores, facilitadores, dinamizadores culturales, incluso especialistas en comunicación o producción audiovisual. Ellos aportan lo que nosotras no, y juntos hacemos que los procesos sean más sólidos, inclusivos y realmente colaborativos.
La antropología aporta el análisis, el enfoque crítico y las herramientas para comprender las dinámicas sociales. Pero para convertir todo eso en procesos reales, transformadores y sostenibles, necesitamos abrirnos, aprender y construir equipo con quienes saben hacer lo que nosotras no.